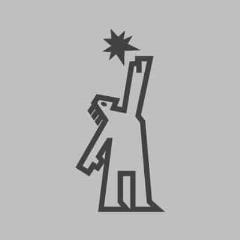Luz Marte es una amiga que por algún tiempo fue mi compañera en la práctica legal. Se trata de un ser excepcional, con una preparación deseable y una mejor condición humana. Afectado por una cardiopatía no tratada, su esposo, otro talentoso abogado, sufrió un ataque súbito que le arrebató a destiempo la existencia. La pareja vivía un momento de ensueño: con ganas de vida, equilibrio familiar y dos niños. Me sentí impotente para abordarla o animarla; la pérdida era frustrante. A pesar del trauma, mi amiga conservó una serenidad metálica. Su fe le devolvió motivos y soportes existenciales. Hoy Luz afronta el futuro con pujante resolución.
Hace unos días recibí de ella una publicación de Karina Larrauri en su cuenta de Instagram. En el post la comunicadora ventila una condición emocional perturbadora, que logró compendiar en la siguiente confesión:
“Estos últimos años y a propósito de la pandemia mi mente y mi corazón me llevaron a vivir en medio de un caos (…). Empecé a olvidar todo, incluso en periodos cortos se me hacía difícil recordar cosas simples (…). Sostener conversaciones comunes me generaba un alto estrés. Tartamudeaba y no me sentía capaz de expresar en palabras lo que pensaba, decidir cualquier cosa generaba un consumo increíble de energía en mi cerebro y organizar las tareas del día, ni pensarlo. Me aislaba para encontrarme. La ansiedad no es más que un miedo terrible al futuro, un estado de alerta permanente que nos paraliza y nos pone en estado de alerta”.
Ese cuadro me impresionó sensiblemente. Es que en parte lo viví y, al igual que Karina, no me acompleja compartir la experiencia para afirmar en otros la confianza de que no están solos.
Antes de la pandemia venía lidiando con episódicos trances depresivos, condición con la que he convivido de forma llevadera. He aceptado la depresión como lo que es: una enfermedad. Nada que ver con falta de fe, debilidad de carácter ni perturbación mental. Padezco del trastorno afectivo estacional (TAE) asociado a los cambios de estación. Se trata de un cuadro común y leve que aparece durante ciertos meses del año, usualmente en otoño e invierno, porque la disminución de la luz solar afecta procesos químicos cerebrales. Sus síntomas son aumento del sueño, pérdida de energía, motivación y capacidad para concentrarse, falta de interés en el trabajo y otras actividades. Nunca he permitido que sus efectos me dominen y disfruto una vida compensada.
Durante la cuarentena gocé de uno de los mejores momentos. La inactividad me abrió espacios y razones para hacer lo que me gusta: escribir, leer, ejercitarme y dormir, en un recogido ambiente de familia. La casa se convirtió en un tibio claustro cuyos rincones me convocaban a la quietud. Era obvio que me acomodaría al nuevo estatus hasta el punto de resentir el progresivo levantamiento de las restricciones que imponía el estado de emergencia. No obstante, estaba consciente de un riesgo: acostumbrarme al aislamiento. La reversión de ese estado en cualquier otra persona podía ser manejable, no en mi caso. Sucede que tengo un patrón ermitaño de vida, de parca exposición. Sabía que al terminar la cuarentena el regreso iba a ser traumático, pero no imaginé qué tanto. Así, de forma paradójica, mientras a muchos les aterraba el cautiverio sanitario, a mí me conmovía “la normalización”.
La reconexión fue accidentada, sobre todo en épocas depresivas. En los dos años siguientes lo que sucedió fue un calco del cuadro descrito por Karina. Solo bastaría con agregar que, producto de la ansiedad, perdí mucha tolerancia. Me irritaban los contactos, el WhatsApp (la aplicación del diablo), las conversaciones ociosas y la estridencia. Desechaba todo tipo de invitación social. Los temores propios de la ansiedad secuestraban mis pensamientos y el desaliento subvertía las mejores motivaciones de superación. Algo extraño fue sentir la “cruda moral” (culpa y arrepentimiento ex post) después de conversar temas personales con quienes no eran parte de mi intimidad familiar en los pocos encuentros que consentí para superar el retraimiento. Poco a poco fui saliendo hasta encontrar luz.
Sería muy denso contar la evolución del trance, de manera que recojo aquellas condiciones que me ayudaron a volver. La primera fue la fe; la intimidad con Dios (no como terapia o práctica devocional, sino como una actitud de conciencia cotidiana) me permitió airear los pensamientos y endurecer la voluntad. La comprensión de tener una tutela espiritual que me sobrepujaba me dio la seguridad que precisaba.
En segundo lugar, las relaciones de calidad: amigos que escuchan y con los que disfruto hasta el silencio. Tengo pocos, pero ¡amigos! Nunca les revelé mi estado para que no se condicionaran. Hasta esta publicación ignoraron la ayuda que me dieron.
En tercer lugar, el deporte. Su fuerza liberadora en esas circunstancias fue catártica. Practico y amo el tenis; compromete como ninguna otra actividad la concentración mental, la consistencia física y el control técnico. Esos factores generan la distracción necesaria para escapar de las odiosas fijaciones mentales. Aunque la ansiedad oponga una dura resistencia interior, hay que salir y conectar con una actividad física a campo abierto. La interacción con la luz y la naturaleza expande la mente y activa las mejores energías.
De manera que la suma de reflexión espiritual, relaciones sanas y el ejercicio equilibraron mi vida sin tener que acudir a indeseados tratamientos farmacológicos. Obvio, nada pudo ser posible sin un clima de afecto familiar como el que siempre he tenido.
No es grato escribir en primera persona, pero cuando con ello se le da luz al drama ajeno siempre será meritoria la osadía. Esa que desenvainó Karina con ímpetu liberador y a la que le doy eco con este relato testimonial. Te comprendo, amiga…
Abogado, académico, ensayista, novelista y editor.